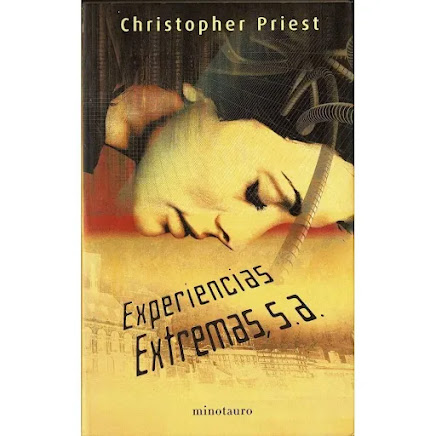Imaginen sumergirse por completo y en cuestión de segundos dentro de una experiencia absolutamente ajena y extrema: un crimen, un accidente o una tragedia. O, como llega a hacer Teresa en Experiencias extremas S.A., acceder instantáneamente al interior del cuerpo de Shandy, una actriz porno de los años 80’, vestida de vaquera y que está a punto de rodar una escena en un salón del Oeste de cartón piedra. Este es el supuesto inicial del que parte la novela de Christopher Priest, para adentrarse en una compleja aventura que altera las convicciones más profundas de su protagonista.
Experiencias extremas S.A. nos presenta dos tramas que confluyen rápidamente, por un lado, el duelo de un pequeño pueblo inglés, Bulverton, en el que una persona ha cometido un asesinato masivo y, por el otro, la estancia en esta localidad de una agente del FBI, que ha perdido a su marido en un crimen similar. La agente, Teresa Simons, viaja a su país de origen atraída por la masacre de Bulverton, tratando de buscar un hilo que dé sentido a su propio dolor. Y, en esta investigación personal, acabará confundida entre lo real y lo virtual, la casualidad y la causalidad, mientras observa cómo todo lo que había creído en la vida se va desmoronando.
La realidad virtual es el elemento que va desencadenando el caos de esta historia. Gestionada por lucrativas empresas de ocio, para su uso no hay más que instalarse un pequeño puerto de entrada en el cuello y dejarse inyectar los 631 neurochips. De este modo, hasta el más timorato podrá sumergirse en el interior de cualquier personaje para experimentar en primera persona la situación más brutal imaginable. Cuando el tiempo acaba, se recuperan los neurochips que despliegan el software en la intimidad mental, para ser limpiados y reutilizados en el siguiente usuario. Así, Priest explora las imprevisibles consecuencias de esta comunión neurológica.
Teresa conoce bien el peligro que hay tras la seducción de la realidad virtual, porque ha sido entrenada en estos entornos por el FBI. En ella, aprendió a hacer frente a las situaciones de violencia. La novela nos muestra el modo en el que va anidando en Teresa la obsesión por determinadas situaciones de violencia y por crímenes que experimenta en bucle. Su resistencia inicial a las salas de Experiencias extremas cae cuando la realidad empieza a poblarse de huecos, espacios incoherentes y apariciones fantasmales. Se irá conectando una y otra vez, analizando las pequeñas variaciones y buscando el límite de lo existente. Es entonces cuando descubre que “la realidad era una hipótesis que no era viable por mucho tiempo”. Su pensamiento comienza a divagar en círculos, tratando de asirse al mínimo resquicio de sentido, aunque este sea la apertura al más oscuro de los desastres.
A partir de la omnipresencia de las pantallas, hoy damos por hecho que la vivencia de la realidad virtual altera la percepción del mundo material. Sin embargo, la pregunta que se hará Teresa en la novela será más radical: ¿puede alterar la realidad en sí misma? Paradójicamente, cuando llega a esta última duda, nuestra protagonista ha sido capaz de sobreponerse al delirio que supone la sucesión incansable de vivencias virtuales y se siente más cuerda que nunca. En un ejercicio de sadismo fascinante, Priest le hace perder completamente el pie en el mundo, para que alcance a comprender su auténtico mecanismo. Experiencias extremas S.A. es, pues, una fantasía metafísica, un enredo conceptual, en el que los personajes se despiden de la lógica de lo común y se adentran en las entrañas de lo posible.
Como en cualquier novela de Priest, el lector está obligado a abandonar cualquier principio de incredulidad y a entregarse a la retorcida lógica de su autor. En este sentido, su obra siempre ha sido difícil de clasificar. A pesar de considerarse dentro del género de la ciencia ficción, la acción nunca pierde el contacto con nuestra realidad, ni se presentan artilugios excesivamente fantásticos. Sus historias tampoco van muy lejos en el futuro, sino que suelen describir situaciones o lugares perfectamente reconocibles en el presente. Su ciencia ficción está enfocada a la exploración del lado más perturbador e inquietante de nuestra propia realidad. Es decir, lo que suelen hacer sus personajes es acercarse, voluntaria o involuntariamente, a otro mundo dentro de este. Como si abrieran una nueva dimensión de la realidad, que se encontraba agazapada en la vida cotidiana a la espera de una oportunidad para asaltarlos.
Por eso, lo más atractivo de sus novelas es la capacidad para ahondar en la experiencia de lo ilusorio. Desde este presupuesto, podría decirse que los protagonistas tienen ante ellos la oportunidad de salir de la caverna descrita por Platón. Sin embargo, este escepticismo ante la realidad conocida no les va a permitir alcanzar una mayor certeza y saber universal, que pudiera compartirse con el resto de la humanidad para sacarla de la ignorancia. No se trata nunca de desvelar el verdadero rostro de las cosas. Sino, casi lo contrario. No se sale de la caverna, sino que se entra en ella. A partir de un trauma o de la sucesión de pequeñas perturbaciones, que alteran radicalmente sus vidas, los personajes parecen introducirse en la caverna para deslizarse hacia un espacio incómodo, ambiguo e, incluso, inhabitable. Por eso, van pasando de la normalidad a la incredulidad, mientras pierden el contacto con las personas que les rodean, reduciendo su experiencia del mundo a un solipsismo, que solo se rompe cuando se narra al lector.
Este desajuste con el mundo compartido es descrito con maestría por Priest en cada novela. El progresivo aislamiento e incomunicación al que se ven reducidos sus personajes se suele aliviar a través de algún cómplice, que permite romper el estado de incredulidad del protagonista y que suele ser una amistad, un amor o una especie de sociedad secreta. Esto se puede leer en El glamour, donde se descubre un pequeño colectivo que habita en los intersticios de lo perceptible. O en El prestigio, su novela más conocida, en la que el secreto compartido se convierte en un vínculo turbio y violento. De hecho, esta verdad incomunicable trastorna de forma malsana las relaciones más íntimas y el mismo deseo erótico, mostrando su naturaleza desigual y la voluntad de dominio. Aquí el planteamiento ontológico a lo Philip K. Dick se da la mano con las pesadillas existenciales y lúbricas de Cronenberg. Por lo que no es de extrañar su colaboración en la escritura de la película Existenz. De hecho, hay algún elemento fácilmente reconocible que relaciona ambas historias.
En cualquier caso, hasta que se llega a este punto de inflexión en cada novela, la lectura inicial puede llegar a ser un tanto decepcionante, pues se sostiene sobre personajes corrientes y anodinos presentados a través de sus rutinas cotidianas. De modo que el lector pasa las primeras páginas esperando, hasta que algo se tuerce de manera dramática. En Experiencias extremas S.A., el trauma no tarda mucho en presentarse, desencadenando el devenir de los acontecimientos y la comprensión retrospectiva de lo que hemos leído. Así, todo aquello que nos ha parecido anecdótico o absurdo cobra un nuevo sentido.
Cada una de sus historias se sostiene en un difícil equilibrio entre lo creíble y lo inverosímil. Articuladas como un mecanismo de relojería, las piezas suelen encajar a la perfección al final de la novela, dejando una sensación de maravilla. Esto también sucede en La afirmación o, en las que el lector participa en una particular mezcla entre lo sabido, lo intuido, lo recordado, lo real y lo alucinatorio, capaz de sumergirnos en un universo onírico guiado por una mente bastante maquiavélica.
Además, Experiencias extremas S.A. nos ofrece la belleza tóxica de las inyecciones y las ranuras, que se abren en la carne de los nuevos yonkis. Aunque, estos recursos no desvían a Priest hacia el cyberpunk más estereotipado. Eso sí, Teresa nos arrastra por sus obsesiones hasta conseguir que el lector acepte otra dosis más de droga. Es completamente fascinante su paseo por Londres dentro del cuerpo de Shandy, compartiendo su mundo, sus gestos, su forma de caminar y sus anhelos. Igual que mirarse a los ojos en el espejo retrovisor de un Chevrolet de los años 50, para descubrir que eres una mujer mayor negra y que estás a punto de coger un revólver. O el perturbador goce de sentir en las manos y los brazos el clic, que indica cómo han encajado las piezas de un arma justo antes del disparo. Con todo esto, Priest nos prepara para adentrarnos en la mente más estúpida y oscura, la del asesino en masa. Al tiempo que descubrimos que cualquier sentido en lo real es una ficción y que el caos destructivo está más cerca de lo que creemos.
Reseña de María Santana