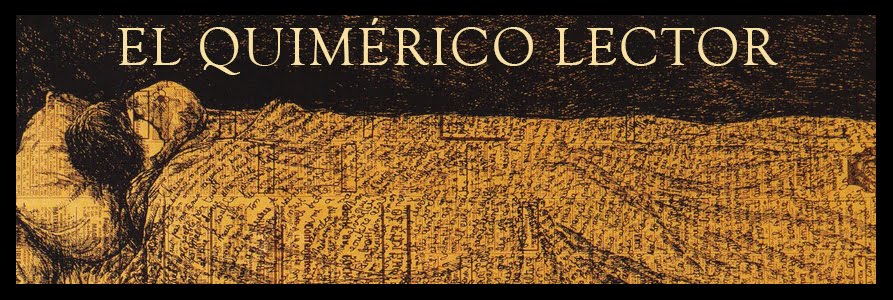Mi acercamiento a este caustico ensayo de Wallace se produjo tras una irregular lectura de la recopilación de cuentos La niña del pelo raro. No me he familiarizado más con su obra y, de hecho, confieso que he dejado varios de los cuentos sin terminar. Hay algunos rasgos en el estilo de Wallace que me resultan un tanto repelentes: el afán por demostrar su oficio de escritor, el cinismo melancólico, el regodeo en la banalidad de la cultura norteamericana, la misantropía mezclada con la condescendencia,… En fin, en muchos momentos tengo la sensación de estar frente a un trabajo impostado y retorcido que me impide abandonarme a la lectura. Y algo de eso se encuentra presente en este ensayo en el que Wallace describe y reflexiona sobre su experiencia en un crucero de lujo por el Caribe durante una semana. Todo está escrito justo como debe estarlo y esa artificialidad le resta libertad y capacidad de evocación al propio autor, que mide cada uno de sus ataques para que nunca rebasen el límite de lo publicable (por mal gusto o por acercarse a una crítica al capitalismo).
Mi acercamiento a este caustico ensayo de Wallace se produjo tras una irregular lectura de la recopilación de cuentos La niña del pelo raro. No me he familiarizado más con su obra y, de hecho, confieso que he dejado varios de los cuentos sin terminar. Hay algunos rasgos en el estilo de Wallace que me resultan un tanto repelentes: el afán por demostrar su oficio de escritor, el cinismo melancólico, el regodeo en la banalidad de la cultura norteamericana, la misantropía mezclada con la condescendencia,… En fin, en muchos momentos tengo la sensación de estar frente a un trabajo impostado y retorcido que me impide abandonarme a la lectura. Y algo de eso se encuentra presente en este ensayo en el que Wallace describe y reflexiona sobre su experiencia en un crucero de lujo por el Caribe durante una semana. Todo está escrito justo como debe estarlo y esa artificialidad le resta libertad y capacidad de evocación al propio autor, que mide cada uno de sus ataques para que nunca rebasen el límite de lo publicable (por mal gusto o por acercarse a una crítica al capitalismo). El texto podría ser enmarcado dentro del estilo del periodismo gonzo inaugurado por Hunter S. Thompson. Aunque si lo comparamos, por ejemplo, con Los Ángeles del Infierno: Una extraña y terrible saga a Wallace le falta esa empatía oscura y tortuosa, esa violencia con la que Thompson describe el juego de atracción y repulsión por su objeto de estudio. Algo que tampoco debe extrañarnos, porque no es lo mismo describir a una banda de golfos de clase baja, analfabetos, racistas, machistas y que se pasan el día buscando bronca, que tener que rodearse de jubilados de clase media en busca de una experiencia de confort perfecto. De todos modos, uno puede imaginar las barrabasadas que hubiese hecho Thompson en el crucero (y que hoy serían impublicables) o, puestos ya, el cinismo lacerante con el que Houellebecq podría desgranar un ataque de bulimia en mitad del océano. Wallace prefiere adentrarse en descripciones deliberadamente histriónicas y decadentes que detallan a la perfección el lado más pueril de la cultura norteamericana. A lo largo de la narración se suceden infinidad de momentos ridículos que sonrojarían a cualquier adulto, pero que se han ido aceptando de buen grado en esta sociedad infantilizada convirtiéndose rituales de diversión expansiva: congas multitudinarias, partidas al bingo, karaokes, piscinas gigantes, suvenires kitsch, camareros cantando cumpleaños feliz,, etc.
En el límite de lo que podría ser una perspectiva más política, Wallace nos ofrece una lectura descafeinada de la lucha de clases encarnada en la división entre los capitanes griegos, presentados como esclavistas sádicos, y los abnegados camareros y limpiadoras provenientes de países de Europa del Este que pugnan por dignificar su esfuerzo diario. Los magnates o accionistas capaces de invertir los 250.310.000 dólares (del año 1992) en la construcción de ese barco quedan fuera del libro convirtiéndose en una especie de entelequia desconocida. Resulta desconcertante el maniqueísmo a la hora de presentar a la tripulación griega que contrasta radicalmente con las descripciones buenistas del resto del personal que acaban interpretando el papel de duendecillos anticipándose a los deseos de los clientes.
El mayor mérito del libro es la exposición de lo repugnante y lo obsceno de esa clase media que retrata Wallace de manera perfecta: “soy un turista americano, y por tanto ex officio corpulento, rollizo, rubicundo, escandaloso, tosco, condescendiente, ensimismado, malcriado, preocupado por su aspecto, avergonzado, desesperante y codicioso: la única especie de bovino carnívoro que se conoce en el mundo”. El turista se siente constantemente preocupado por la imagen que ofrece a los demás, como si siempre estuviera siendo enfocado por las cámaras. De esta forma, se genera toda una pornografía de los cuerpos untados en cremas solares, enrojecidos por el sol, enfundados en lycra de colores chillones, ejercitándose en los gimnasios, comiendo y bebiendo sin límites, evacuando en sus váteres,… Aunque, por ejemplo, esa fascinación por los retretes que presenta Wallace siempre se queda en los límites de la escatología, sin caer jamás en el mal gusto. El ensayo se esfuerza por bordear el tema para permitir una sonrisa cómplice eludiendo cualquier profundización en lo escabroso.
De la misma forma, Wallace roza el terreno reflexivo al adentrarse en la experiencia del crucero como ruptura con la angustia cotidiana en la que vive inmerso el americano medio. Esa semana en barco se convierte en una posibilidad de olvido del mundo, una separación paradisíaca y de evocaciones uterinas. En este sentido, es fascinante la descripción de la experiencia física de ser mecido por el mar y arrullado por los motores del barco, mientras estás rodeado por la “podredumbre” del océano. Lo realmente atractivo es que durante el viaje se carece de cualquier responsabilidad, sólo hay que dejarse servir y cuidar por el ejército de empleados. La idea es alcanzar una especie de nirvana o, mejor dicho, de ataraxia a través de la ingesta masiva de comida y que en el mismo folleto publicitario se anuncia como el estado de “hacer Absolutamente Nada”. A través de este lema, el ensayo debe leerse como un relato hilarante sobre la vacuidad de la sociedad de consumo.
Wallace es sumamente claro en la presentación de sus compañeros de viaje: “la mayoría de los cuerpos que se exponían durante el día en la cubierta del Nadir estaban en diversas fases de desintegración”. El crucero es un “lujo” destinado fundamentalmente a personas mayores que han interiorizado el mantra del sistema de explotación: es el merecido descanso tras toda una vida de esfuerzo. El barco consuma la narcosis previa a la muerte, un consuelo laico a una vida desperdiciada. Aquí el consumidor es literalmente tratado como un rey. Poco importa que todo ese disfrute siga implicando amoldarse a comportamientos bovinos como las largas colas y esperas para el embarque, las mesas compartidas con desconocidos, las visitas diseñadas en escenarios costumbristas (las vacaciones en la miseria de los demás), los paquetes de ocio dirigido,… El sueño del consumidor es el “todo pagado” para poder reventar de goce. Por eso el modelo de los cruceros de lujo ha dejado de ser tan exclusivo para adentrarse en su versión aún más masificada y barata al alcance de cualquier bolsillo. Los mares y océanos se han llenado de moles repletas de turistas que desembarcan durante unas horas en cualquier puerto para hacerse un par de fotos.
Llega un momento en el libro en el que Wallace realiza un ejercicio introspectivo que le conduce al mayor de los patetismos. Tras varios días deleitándose en la experiencia de ser servido por esos esclavos invisibles, comienza a detectar que hay detalles mejorables: las migas del mantel no son completamente barridas, el ruido del motor empieza a ser molesto y la comida ya no resulta tan irresistible. El espejismo de ese nirvana se va resquebrajando. Entonces comenta que “mi parte Infantil es insaciable: en realidad su misma esencia o Dasein consiste en su insaciabilidad apriorística”. Dejando al margen el uso impropio del término heideggeriano, Wallace apela a un aspecto de la sociedad de consumo en el que no profundiza al no querer desarrollar un análisis de la propia lógica del deseo dirigido. Asume esa insaciabilidad como un rasgo propio de la naturaleza humana explotado por el capitalismo, una especie de fase anal a la que nos retrotraemos cada vez que nos convertimos en clientes. Sin embargo, hubiese sido interesante explicar cómo en nuestra cultura en decadencia se provoca un deseo bulímico que impide la aparición de otro tipo de deseo que podríamos denominar productivo o creativo. Como le sucedía al perro de Pavlov, la sociedad de consumo se encarga de exhibir sus mercancías para que la salivación del cliente le impida pensar o imaginar en otra cosa que podría llevarse a la boca. De esta forma, se tensa el deseo y se ofrecen determinados productos como los únicos capaces de saciarlo. La paradoja es que cualquier mercancía por perfecta que sea no acaba de consumar ese deseo, porque éste es experimentado como simple anhelo que el propio capitalismo necesita mantener en activo. La imagen perfecta es la de vomitar lo que se ha ingerido para volver a sentarse en la mesa y pedir más comida.
El barco es la situación más artificiosa posible, es el centro comercial elevado a la máxima potencia en el que se produce una negación radical de la exterioridad mientras se entrega la propia voluntad. El placer máximo es recorrer un suculento bufet “donde todo está a la vista”. Tan sólo hay que alargar la mano y servirse platos repletos, devorarlo, volver a llenarlo y poco después cagarlo. Es la más burda imitación del potlatch agonístico, la versión cutre del gasto improductivo hecha para la clase media. No hay nada más patético que jugarse la pensión en el bingo de un crucero. Sin embargo, Wallace no ofrece ni un discurso ni un comportamiento disidente. Porque, tras reconocer en él mismo los valores del capitalismo, su desprecio se convierte en miedo ante la imposibilidad de encajar en ese rebaño hipnotizado. El discurso se vuelve condescendiente ante la estupidez y la debilidad de los cruceristas rozando cierta psicologización de la cuestión que le permite eludir cualquier elemento sociológico o político. La pregunta a la que acaba enfrentándose será ¿por qué no puedo ser como ellos? Y aquí aparece una nostalgia por esa inocente felicidad del bebé satisfecho. Para salir de este atolladero Wallace se desvía hacia el humor que sólo deviene caustico en la presentación de las estúpidas mezquindades de algunas personas y que se mantiene en cierto registro blanco bastante chocante en el que se ridiculiza a sí mismo mostrándose como una suerte de payaso tímido y patoso. De ahí que se someta a auténticas prácticas de humillación como el concurso en la piscina de las Mejores Piernas Masculinas.
Sin embargo, el momento álgido de la narración llega con su participación en un torneo de tiro al plato. Es la primera vez que Wallace coge un arma en su vida y la situación es descrita de manera hilarante. Es justo ahí donde se hace más patente el “fuera de campo” de la historia. El lector ansía saber lo que se le está pasando realmente por la cabeza cuando ve a todos esos puritanos con sus chalecos naranja fluorescente reduciendo a polvo el simulacro de plato. Desgraciadamente, Wallace se aleja de cualquier similitud con el nihilismo lisérgico de Thompson y su historia cae como uno de sus platos indemnes, se hunde en el mar y desaparece de manera lamentable. El relato deja un claro sabor a óxido y podredumbre. Es como la punzada de tristeza de quien ha deseado con todas sus fuerzas el último modelo de iPhone y comprende, mientras lo está pagando, que en pocos meses ese objeto habrá perdido todo su valor como fetiche. De esta forma el final libro nos coloca frente a una vivencia de la angustia que se ha tratado de apartar durante todo el viaje, pero que acecha al turista cuando recoge todas sus cosas del camarote y desembarca en el mismo mundo del que quería huir.
Reseña de María Santana