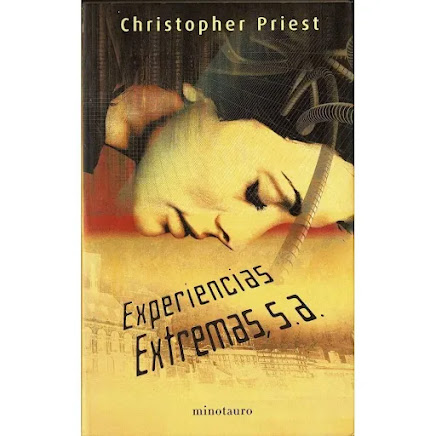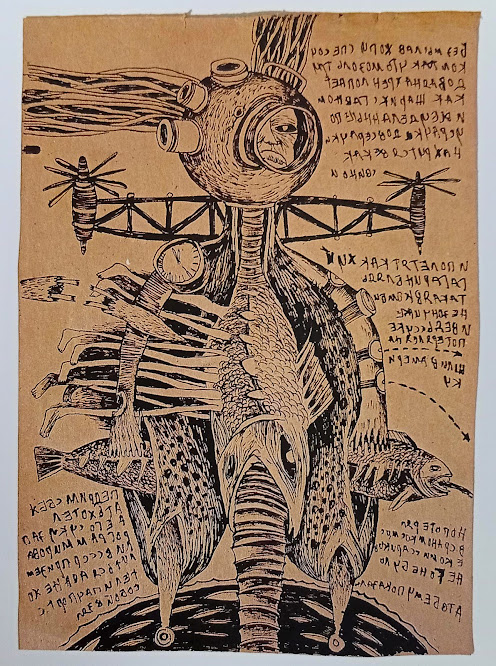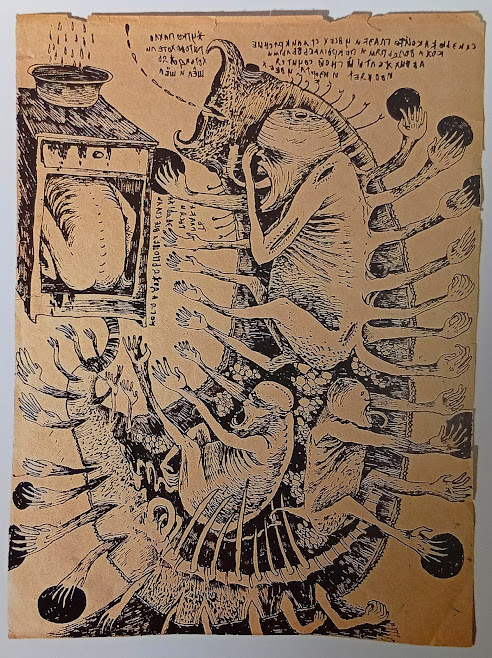Si
miramos por encima los titulares de las noticias, el panorama es desolador: el
genocidio en Gaza, los asesinatos machistas, las olas de calor interminables,
los incendios forestales, Trump, la corrupción política, la izquierda
parlamentaria desnortada y los microplásticos que han llegado a los ovarios. El
presente se ha vuelto irrespirable y solo empuja a estrategias de evasión o
supervivencia. Aumentando la pesadumbre, nuestra memoria personal y política
elude mirar a los movimientos contestatarios pasados como la antiglobalización
o el 15 M. Ante ellos, la sensación de fracaso y traición se extiende como una
capa de vergüenza que nos tapa la boca y nos paraliza. Desde la intelectualidad
más o menos militante, los diagnósticos son variados: realismo capitalista,
malestar, control libidinal, domesticación laboral,... Por eso, quizás sea
necesario plantear otra estrategia y Anti-Matrix de Alèssi Dell’Umbria es un
ejemplo perfecto.
Al
comienzo de este ensayo, Dell’Umbria nos explica que el libro está redactado al
modo de un laberinto iniciático, aunque se conoce perfectamente lo que nos
espera al final del camino. El capitalismo, como un gran Moloch a quien nadie
osa mirar a los ojos, se ha convertido en algo impensable y excedente. De modo
que, frente al totalitarismo que mediatiza nuestras vidas, la estrategia de
Dell’Umbria es la de acercarse con sucesivos tanteos. A pesar de esto, su
estilo fragmentario no carece de planificación, ni de hilo conductor, sino que
facilita un despliegue en ocasiones directo, sagaz, reposado, irónico e,
incluso, poético. Como si se trataran de escaramuzas realizadas desde los
márgenes, precisamente, cuando estos espacios no colonizados se han vuelto
exiguos.
Dell’Umbria
formó parte de Os Caganceiros en los años 80’, un colectivo de lucha
anticapitalista que practicaba el sabotaje y que se hizo famoso por su apoyo a
los motines de 1985 en las cárceles francesas. Sus textos posteriores, como
¿chusma? o R.I.P. Jacques Mesrine, han girado en torno a la vida cotidiana del
proletariado, el uso de la violencia, la admiración por la delincuencia como
vida al margen o la desaparición de las comunidades por el desarraigo
individualista. En su planteamiento anarquista se pueden rastrear las huellas
de la Internacional Situacionista o de Walter Benjamin, igual que se mantienen
como principios la abolición del trabajo alienado, de la familia y demás
instituciones burguesas. Como se puede comprobar desde las primeras páginas de
su ensayo, Dell’Umbria no necesita justificarse, pues ha mantenido una línea
clara dentro del pensamiento más radical, que no parte de una simple postura
intelectual.
Al interés de su análisis, se
une una disposición del ánimo más positiva de lo habitual en este tipo de
textos. Es decir, frente al pesimismo generalizado del pensamiento crítico, la
lectura de Anti-Matrix no conduce ni al derrotismo, ni a la nostalgia. Primero,
porque tiene el cuidado de mantener sus análisis a cierta distancia irónica del
mundo. Después, porque propone algunas salidas utópicas moderadas que, a estas
alturas, tienen efectos “saludables” en los lectores.
De
esta forma, la crítica de Dell’Umbria al capitalismo y sus ficciones consigue
apelar a nuestra capacidad de análisis y de subversión. Su escritura mantiene
el tono airado de quien continúa estando a pié de calle, desde la perspectiva
de lo popular, con todas sus aristas, ambigüedades e imperfecciones. Por tanto,
la contestación política nunca es planteada desde la pureza o el maximalismo,
sino que asume la contaminación de la vida comunitaria. El ejemplo más
significativo que nos da Dell’Umbria son los “chalecos amarillos”, que se
presentaban como un movimiento transversal de simples ciudadanos, eludiendo
cualquier planteamiento de clase, mezclando reivindicaciones anticapitalistas y
reaccionarias, pero siendo capaces de movilizar el descontento antisistema
durante meses. Contemporáneamente, en España no hubo una movilización popular
similar contra la subida de los carburantes y el encarecimiento de la vida.
Nuestro caso fue mucho más simple, pues las protestas se concretaron en una
huelga de la patronal de los camiones organizada por la extrema derecha.

En
cualquier caso, el ensayo de Dell’Umbria evita las abstracciones huecas y las
grandes declaraciones panfletarias, para centrarse en el examen de casos,
problemas, acontecimientos u objetos muy variados, que sirven de ejemplo para
comprender mejor nuestro mundo en crisis. Se va deteniendo en asuntos como el
urbanismo, Wittgenstein, la religión, la búsqueda de la celebridad, la deuda,
las piedras de Yap o Asger Jorn.
Anti-Matrix
se convierte en un contrasistema filosófico anárquico, anti-metódico, pero
cargado de fuerza crítica. Un no-sistema que, por ejemplo, comienza por la
reflexión sobre la estética, entendida como el modo en el que sentimos el
mundo. Aquí, Dell’Umbria sintetiza con precisión y belleza el ejercicio de
aprehensión cotidiana de lo que nos rodea al afirmar que “se puede mirar sin
ver, como un telespectador, y se puede ver sin mirar, como un chamán”. Y con
esa sencilla diferenciación entre el ver y el mirar, consigue enfrentarnos a la
incomprensión del mundo que se cierne sobre una sociedad que ha perdido la
voluntad de mirar. Nuestra mirada parece siempre dirigida hacia objetos y
hechos superfluos o estúpidos. En contraste, el ensimismamiento del chamán,
vuelto por completo hacia su imagen interior, se convierte en un mito de la era
cibernética. Para quienes no son capaces de mantenerse en silencio y sin
estimulación constante, el chamán encarna una sabiduría tan sencilla, como
inaccesible.
Del
mismo modo, el ensayo se detiene brevemente en el caso de los sapeurs de
República Democrática del Congo o de Uganda y en su derroche en la vestimenta,
para explicar que “el verdadero lujo es comportarse como un gran señor a pesar
de la precariedad de los recursos; dicho de otro modo, desdeñar lo
cuantitativo”. Los sapeurs comenzaron a vestirse con las ropas de los
colonizadores occidentales, pero con una fastuosidad que ha convertido sus
desfiles callejeros y sus veladas en un juego irónico, de una provocación
estrafalaria y una belleza decadente. De este modo, su actitud no busca
plegarse a la simple glorificación de las marcas comerciales, a la simbología
del poder y la cultura del esfuerzo, que representan los trajes de chaqueta,
las corbatas y los gemelos. Sino que los sapeurs se muestran como dandis
derrochadores y ociosos, igual que lo hicieron los Teddy Boy de los años 50,
que se vestían de gala tras su jornada laboral en la fábrica.
Contrastando
con esta belleza colorista, la monotonía estética de los urbanitas occidentales
resulta cada día más deprimente. Como explicó Annie Le Brun en Lo que no tiene
precio, nuestros chavales se han embarcado en una lucha simbólica que les
homogeneiza a través de la imitación de los gestos, el lenguaje o la ropa
exhibida en los barrios periféricos. El ejemplo perfecto de este ejercicio de
generalización de los usos y costumbres del proletariado lumpen o “cani” es la
música urbana, que juega con los límites de la obscenidad y la violencia, para
glorificar las marcas y el lujo prefabricado capitalista. Ricos y pobres, pijos
y currantes, progres y fachas, chavales y adultos se mezclan en una aburrida
impostura, llevando la misma sudadera de Adidas. El efecto obvio de esta
estandarización es el empobrecimiento del imaginario, la uniformidad estética,
la fealdad y la desaparición de cualquier intencionalidad contestataria, contracultural
o mínimamente política.
Por
contra y para alejarnos del desaliento, en una entrevista reciente (se puede
ver aquí ), Dell’Umbria nos
describe la diversidad de los modos de vida en su barrio de Marsella y cómo se
siguen explorando las grietas desde las que desafiar al orden policial y
económico. Ejemplo de esto es la recuperación de la potencia contestaría del
carnaval. A pesar del esfuerzo por canalizar y controlar la fiesta, la
celebración aún es capaz de apropiarse de las calles con su pulsión dionisíaca.
Como sucedió hace cuatro años, cuando más de 7000 personas desafiaron su
prohibición por motivos de salud pública (recuerden la pandemia de covid) e
invadieron la calle con música y disfraces. La fiesta más popular y escurridiza
sigue mostrando la potencia de la mascarada para denunciar las situaciones de
abuso, la vigilancia en los entornos cotidianos o la represión policial.
En
cualquiera de los casos, Dell’Umbria se cuida mucho de hacer lecturas
simplistas, estereotipadas o buenistas. En sus ensayos, busca mantenerse a la
distancia suficiente que le permita mostrar, analizar y señalar para que el
lector saque sus propias conclusiones. Igual que se aleja de cualquier tono
didáctico y aleccionador. Para comprobarlo, no hay más que recordar ¿chusma?,
donde describe con crudeza la insurrección de los banlieu, su potencia
subversiva unida a la ambivalencia y la ausencia de una intencionalidad
política o anticapitalista. De ahí que podamos leer fragmentos como el
siguiente: “la revuelta de otoño de 2005, por su carácter desesperado y
furioso, refuerza el cuerpo defensor de éste, el discurso totalitario del
Leviatán policial, pues este último halla su realización en el estado de
excepción: allí el concepto de Estado confirma su esencia”. Quizás haya que
releer ¿chusma?, para comprender que cuando se explota, humilla y margina a la
clase obrera de manera sistemática, la
respuesta de ésta no tiene por qué ser la conciencia de clase revolucionaria,
sino que, desgraciadamente, también puede ser la violencia irracional, machista
y fascista. En los límites de la sociedad de consumo habitan tanto esforzadas
comunidades de trabajadores, como auténticos monstruos. La complejidad del
desastre de este capitalismo en decadencia no permite análisis superficiales,
ni soluciones sencillas.

Rehuyendo
el catastrofismo, Anti-Matrix termina recordando los peligros de amoldarnos al
espectáculo cibernético, que nos expropia de cualquier responsabilidad,
autonomía o hacer colectivo. Como Dell’Umbria comenta, quizás haya llegado el
momento de realizar un ejercicio de memoria benjaminiano, escribiendo la
historia de los perdedores, para recordar “del zócalo de Oaxaca en 2006 a la
plaza de Taksim de Estambul en 2013, pasando por El Cairo, Barcelona, Oakland,
Túnez y tantos lugares” en los que irrumpió la palabra pública, lo común, las
posibilidades de un mundo habitable o, incluso, la revuelta como una “llamarada
de vida”.
Reseña de María Santana